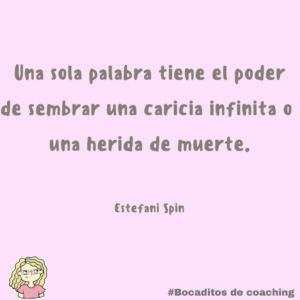¡Hola!
La semana pasada participé de una conversación que me conmovió mucho.
Como siempre hacemos, abrimos una reunión de trabajo con un pequeño check-in donde contamos cómo estamos y las novedades del mes. Uno de los participantes rompió en llanto. Compartió con nosotros el dolor de su hija de 12 años que sufría un bullyng muy duro y triste de sus compañeros de colegio. Compartió también la complicidad de los papás de esos chicos que no hacen nada ni les importa el dolor que sus hijos provocan.
Nada es casualidad. El sábado leí la novela “Las gratitudes” y me impactó mucho la reflexión de uno de los personajes: un psicólogo que trabaja con adultos mayores.
“Pero lo que me sigue sorprendiendo, lo me alucina incluso, lo que aún hoy – tras más de diez años de práctica – me deja a veces sin aliento, es la perdurabilidad de las penas infantiles. La huella ardiente, incandescente, que dejan a pesar de los años. Una huella indeleble. Miro a mis viejos, tienen setenta, ochenta, noventa años, me cuentan recuerdos antiguos, me hablan de épocas lejanas, ancestrales, prehistóricas, sus padres murieron hace quince, veinte o treinta años, pero el dolor del niño que fueron sigue ahí. Intacto. Puedo leerlo en sus caras y escucharlo en sus voces, apreciar a simple vista cómo palpita en sus cuerpos, en sus venas. En circuito cerrado”
El dolor que sufrimos de chiquitos perdura en nosotros, de distintas maneras, con distintos colores e intensidades, pero sigue con nosotros. Tomemos conciencia de la importancia de cuidar a nuestros hijos, para que no sufran por las palabras de otros, pero también para que no lastimen a otros con sus palabras.
¡Lindo martes!
Andrea